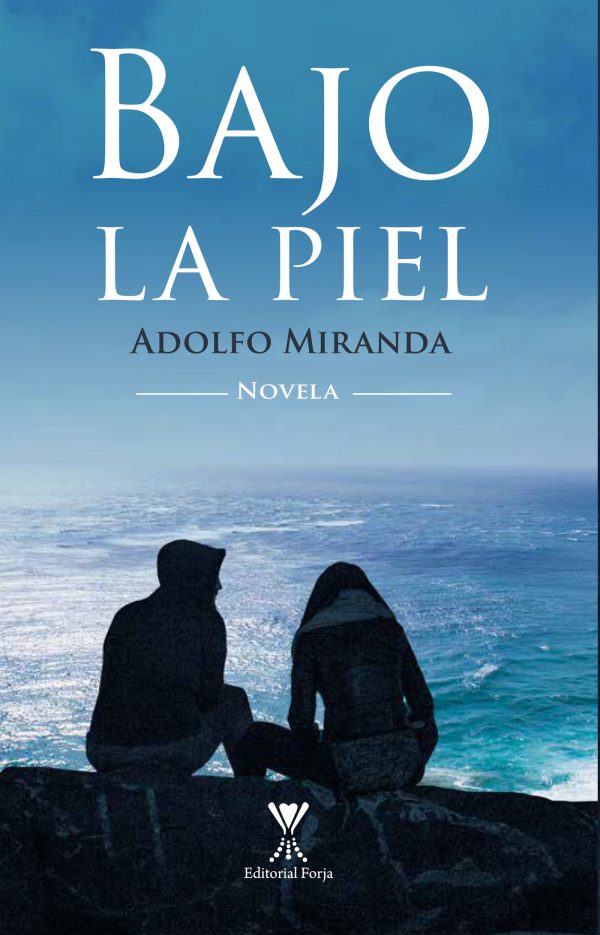“Bajo la piel”, novela, Adolfo Miranda.
Editorial Forja, 113 páginas.
Detrás de todo escritor se esconde un pequeño filósofo.
El escritor contempla la vida y se asombra ante la vastedad de posibilidades que ofrece. Pero no se detiene allí. Pretende avanzar un paso más y procura interpretar la vida, comprenderla. Tal vez, como dijo Chejov por boca de una de “Las tres hermanas”, llegará un día en que sabremos para qué hemos venido a este mundo. Mientras tanto, el escritor contempla la vida y persigue su sentido. Y allí asoma el pequeño filósofo tras la historia que nos cuenta. Y se pregunta, y nos pregunta a los lectores.
La interrogante que plantea Adolfo Miranda en “Bajo la piel” no es simple: ¿Hasta qué punto conocemos a las personas que creemos conocer? Y tras ella, una incluso más inquietante: ¿Hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos?
¿Quién puede ser más cercano para un hijo que su propio padre? Lo ha visto desde que nació. Es la figura masculina más presente a lo largo de su vida. Aprendió de él, fue educado por él y las enseñanzas y los ejemplos que recibió lo acompañarán siempre. Por cierto que se habrá rebelado en la adolescencia y habrá sido un crítico acervo del padre. Pero al alcanzar la madurez recapacitará, como todos, y se dará cuenta de que los lazos que lo atan a ese hombre que hace un tiempo enviudó y envejece, son indisolubles. Es un hombre por el que siente profundo amor, del que se preocupa cuando lo ve en la última etapa del camino, y cuya partida le provoca un dolor agudo. Se ha ido el hombre de quien cree saberlo todo.
Y entonces, al revisar las pertenencias que el padre ha dejado, se topa con un secreto del que no tenía sospecha. Y surge la interrogación: ¿Conocí verdaderamente a mi padre?
Ese es el nudo que Adolfo Miranda busca desatar en esta, su primera novela. Yo no voy a contar la historia, porque eso ya lo hizo el autor, y lo hizo bien. Lo que haré será intentar un análisis de la forma en que plasmó esta obra literaria.
Hay cuatro personajes principales: el padre, que acaba de morir, y el hijo, que se topa con el misterio que lo desconcierta. Los otros dos personajes son mujeres: la madre, que murió hace varios años, cuya presencia es muy lejana, pero de importancia cabal; y una amiga de la infancia del padre, con la que ha vivido una aventura que causó honda huella en su vida. Como un quinto personaje, secundario pero latente, aparece el marido de esta antigua amiga.
La historia se desenvuelve en distintos escenarios y en tiempos diferentes. Hay distancia, tanto geográfica como temporal, entre los episodios que estructuran el conflicto. Esto plantea una dificultad narrativa mayor. Más sencillo resulta contar una historia lineal en la que hay tres etapas bien delimitadas: presentación, desarrollo y desenlace. Pero aquí no, partimos por el final, por la muerte del protagonista. Y la historia en sí ocurrió muchos años atrás. ¿Cómo, entonces, conseguir que nos interese leer una aventura tan antigua que ya está sepultada y olvidada? Ahí está la gracia del buen narrador.
Miranda se pone a prueba. Veremos cómo se las arregla para salir de ella.
En el aspecto geográfico hay también distancias enormes. La pareja central se conoce cuando eran adolescentes y vivían en Viña del Mar. Son amigos entrañables, se llevan muy bien, comparten muchísimas cosas, todas las cosas que resultan importantes para los muchachos, menos el amor. Nunca llegaron a pololear, a pesar de su cariño recíproco y de la mutua admiración que experimentaban.
Y claro, andando el tiempo, ambos emigraron. Él, Enrique, a Santiago. Ella, Valeria, a Punta Arenas. Mantuvieron al comienzo su amistad por correspondencia, que lógicamente languideció hasta desaparecer. Cada uno hizo su vida. Fueron exitosos, formaron sus familias, y no volvieron a verse hasta muchos años más tarde, cuando Valeria debió viajar a Santiago por la enfermedad de uno de sus hijos.
Entonces ocurre el reencuentro y lo que no pasó en la adolescencia, sucede en la madurez.
Los detalles son sabrosos… Ya los conocerán cuando lean el libro. Por ahora, nos interesa ver la forma en que el autor los presenta. Y aquí nos topamos con una sorpresa, porque Adolfo Miranda no recurre al relato omnisciente, ni a la corriente de conciencia, ni al narrador testigo, ni a la primera persona, ni a la segunda ni a la tercera. Recurre a las cartas que intercambian los protagonistas.
No es el primero en hacerlo. El Premio Nobel Camilo José Cela utilizó esta técnica en un libro notable: “Missis Caldwell conversa con su hijo”. Y ya a fines del siglo XIX el portugués José María Eca de Queiroz, ilustre antecedente del también Nobel José Saramago, había publicado “El epistolario de Fradique Mendes”.
Pero Adolfo Miranda se las arregla para resolver de paso una de las dificultades que anotábamos para estructurar su relato: la distancia temporal. Porque Enrique y Valeria acompañan cada carta que se envían luego de su reencuentro, con una de las antiguas cartas que intercambiaron durante la adolescencia. Y ese recurso yo no lo había visto en ningún libro anterior y resuelve a plenitud el conflicto, pues el lector recibe de manera simultánea la visión de ambas etapas de la vida de los personajes. Punto para Miranda.
Pero hay que agregarle un punto mayor. Porque unas y otras cartas, las de ayer y las de hoy, permiten apreciar el desarrollo de ambos como personas. Desde luego, quienes se escriben hoy no son los mismos de ayer, o sí lo son, pero con una buena carga de experiencias sobre la espalda. Y eso demuestra la mano maestra del narrador. Yo diría que aquí, tal vez, resida el mérito mayor de esta novela que parece inverosímil que sea una primera novela. Hay un trabajo en su escritura que no se improvisa ni cae del cielo como un maná. Es un muy serio trabajo que cuesta alcanzar y en realidad pocos narradores alcanzan.
A mí, que llevo en el cuerpo más de setenta años de lecturas y escrituras, me ha sorprendido el talento de Adolfo Miranda y creo que su libro debe ser leído y disfrutado por una gran cantidad de lectores.
Pero no estoy terminando aquí mi comentario. Porque hay más.
Dije, al partir, que un pequeño filósofo se esconde detrás de cada escritor. Porque la mirada del escritor está repleta de asombro, cuajada de preguntas y vacía de respuestas. Y de los buenos textos brotan buenas interrogantes.
Y la primera serie de preguntas ya está planteada, y es la que se formula el hijo: ¿conocí a mi padre?, ¿supe cómo era?, ¿sé qué hombre fue?
Pero hay otra cuestión más profunda aún: cuando Enrique enviudó, interrumpió la comunicación con Valeria. ¿Por qué? Si ella estaba divorciada y él viudo. No había nada que se interpusiera para vivir en plenitud el amor que arrastraban casi desde la niñez. Y dejó un postrer recado para Valeria que su hijo debería entregar cuando él ya no estuviera. ¿Por qué no lo hizo él mismo? ¿Por qué se recluyó y guardó silencio? ¿Qué pasó por el alma de ese hombre? ¿Supo lo que hacía? ¿Tuvo conciencia de la determinación que adoptó y que no le comunicó a nadie?
El hijo se encuentra de pronto con tan inesperada situación en las manos. Y más que preguntarse si conoció a su padre, puede preguntarse si su padre se conoció a sí mismo, si esta misión que le dejó tiene algún sentido.
Y el pequeño filósofo está sembrando estas preguntas. Nosotros, ustedes, yo, ¿sabemos de qué manera vamos a reaccionar frente a una situación extrema e inesperada? ¿Nos conocemos realmente a nosotros mismos?
Antes de responder, les recomiendo que lean “Bajo la piel”, de Adolfo Miranda.

Antonio Rojas Gómez