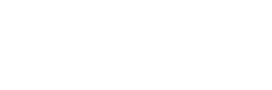En esta obra, Quinteros reflexiona sobre el cambio, la pérdida y la memoria, recordándonos que todo —lo visible y lo invisible— está en movimiento constante. En un contexto donde a menudo se evita hablar de la tristeza o se pretende suavizarla, la autora reivindica el misterio, los silencios y la honestidad emocional como caminos para acompañar a niñas y niños en experiencias profundas y universales.
Conversamos con ella sobre su proceso creativo, el rol de los mediadores, el diálogo entre texto e imagen y lo que significa hoy hablar de una “infancia consciente”. Sus respuestas iluminan no solo la gestación del libro, sino también una invitación más amplia: reconocer aquello que permanece cuando algo o alguien se va.
¿Cómo ves el rol de los adultos mediadores (familias, docentes, bibliotecarios) a la hora de leer un libro así?
-Creo que a la hora de leer cualquier tipo de libro con un/a niño/a (más allá de este en particular), el rol del mediador es acompañar, intentar escuchar más que hablar, mantenerse en una posición de observador. Como adultos tenemos suficientes espacios de protagonismo, y el adultocentrismo, en este sentido, creo que le ha hecho un flaco favor a la mediación: mucho ruido, mucha intervención invasiva, mucha pregunta tendenciosa que no deja espacio a la libertad de disfrute, cuestionamiento e interpretación de las/os niñas/os.
¿Qué tipo de conversaciones o silencios crees que pueden surgir?
-Ojalá conversaciones francas que dejen espacio también al misterio, pues la vida y la muerte son, en esencia, puro misterio. No todas las preguntas tienen respuestas, y está bien que así sea. Como dice Herzog: “La interpretación psicológica de todo y de todos ilumina nichos oscuros en nuestro interior que en realidad no deberían ser iluminados”, es decir, cuando iluminas hasta los últimos rincones de una “casa”, se vuelve inhabitable. Debe haber espacio para la oscuridad, incluso en la literatura infantil, luchar contra la obstinada obsesión de darles todo “masticado” a las/os niñas/os. En este sentido, espero más que surjan silencios cargados de revelaciones en la línea de que la vida termina y hay que intentar disfrutarla mientras dure, buscarse un sendero para transitarla en la que, al momento del último suspiro, miremos hacia atrás y sonriamos sin arrepentimientos.
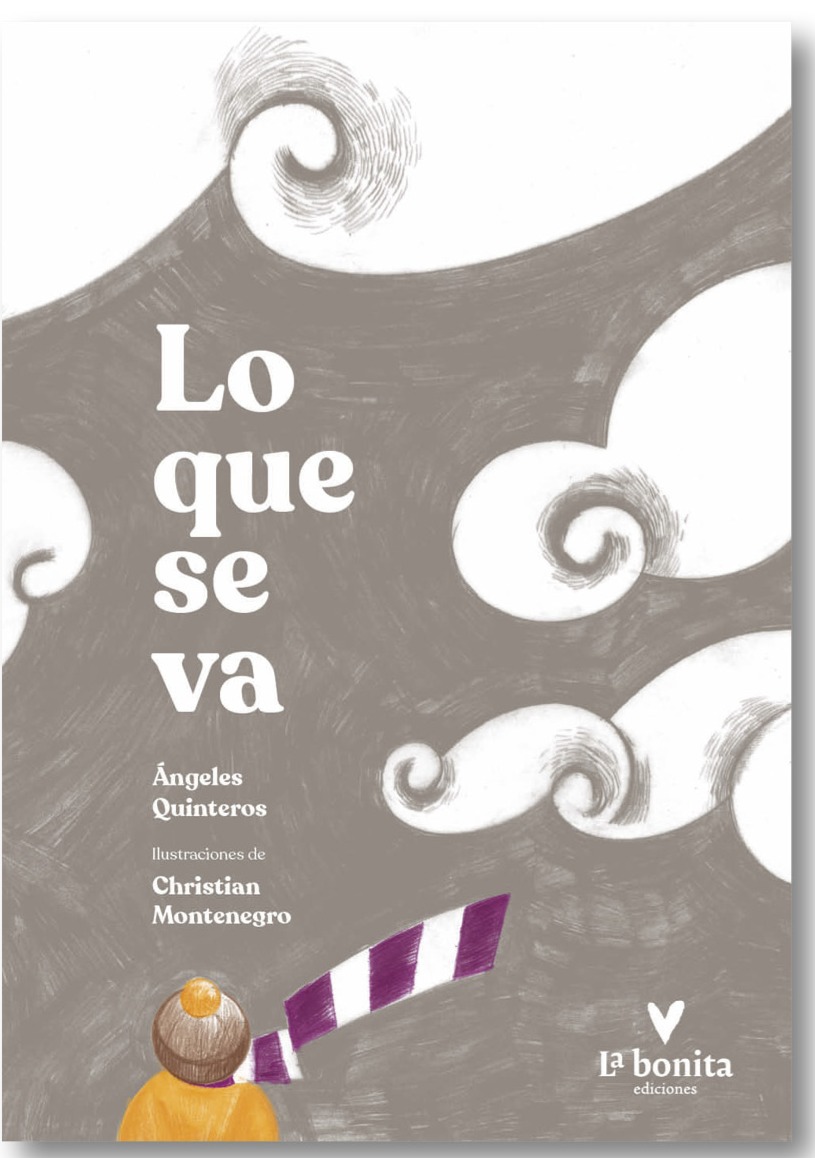 En la sociedad actual, donde se intenta evitar la tristeza o suavizarla, ¿cómo imaginas una educación emocional más honesta?
En la sociedad actual, donde se intenta evitar la tristeza o suavizarla, ¿cómo imaginas una educación emocional más honesta?
-Creo que el humor y la normalización son grandes herramientas para todo en general, y para la tristeza en particular. Se habla de “gestionar emociones” como si fueran acciones en la bolsa, como si las emociones negativas fueran pasivos que hay que evitar a toda costa para que la empresa no se venga abajo. La tristeza es una gran maestra, somos rocas en bruta esculpidas por experiencias dolorosas, si no todos seríamos piedras amorfas y sin sentido. Admiro mucho cómo otras culturas y otras épocas abordan ciertos temas, por ejemplo cómo México celebra el Día de Muertos, o cómo en la Edad Media las danzas de la muerte transmitían la idea de su democratización (a todos les llegaba la hora final por igual). Si escondes las emociones oscuras en los libros infantiles, las/os niñas/os se sentirán más solos aún, pues no se verán reflejados en historias fuera de ellos y creerán que su dolor es único, no compartido con otros.
¿Cómo dialogó tu escritura con el trabajo visual de Christian Montenegro?
¿El texto guio a las imágenes o las imágenes terminaron influenciando el texto?
-El proceso partió con un texto acabado que luego se ilustró. Fue muy conversado con el ilustrador y la diseñadora, procuramos que hubiese a nivel gráfico símbolos y guiños que hablaran sobre herencias, memoria, ausencias y renovación: ahí tienes los lunares, prendedores, huevos, espacios en negro y una serie de objetos que operan como metáforas visuales de lo que el texto habla y que un lector observador irá descubriendo a medida que voltea las páginas.
¿Qué crees que significa hoy hablar de “infancia consciente”? ¿Cómo dialoga Lo que se va con ese concepto?
-Creo que hablar de una infancia consciente es hablar de experiencias que se vinculen a la realidad actual de forma directa, sin artificios: vivimos una época donde las redes sociales y los medios, por un lado, transmiten una versión tendenciosa de lo que nos rodea, mostrando solo una perspectiva; y por el otro, hay una abundancia de crianzas y educación que intentan ignorar las diferencias, las guerras actuales, la crisis climática, las migraciones y otras urgencias desoladoras. Es bien esquizofrénico y la confusión de las infancias debe ser abrumadora. Creo, eso sí, en el poder del lenguaje para nombrar esos abismos y encontrar un rayito de luz en medio de toda esa confusión.
¿Qué te enseñó la escritura de este libro —sobre ti, sobre la infancia o sobre la pérdida— que no sabías antes?
-La verdad es que el tema de la muerte y la pérdida siempre me ha rondado desde pequeña como una mosca con la que he tenido que irme haciendo amiga. Un par de años antes de escribir el libro mi padrastro murió, y meses después me encontré con un poema llamado «Montaña» del poeta andalusí Ibn Jafaya, que me iluminó. Termina con los versos «¡Queda en paz! Le dije, al alejarme. / Unos deben quedarse y otros partir». Esto detonó el libro, donde quise rescatar “lo que se queda” cuando lo que amamos se va.
¿Hay algo que quisieras que quienes lean Lo que se va —pequeños y grandes— se lleven consigo?
-Ojalá ese rayito de luz del que hablaba, un diálogo silencioso con uno mismo, un hilo del cual tirar en los días cuando las ausencias parecen estar en todas partes.