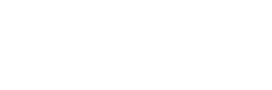En esta conversación, la autora reflexiona sobre el largo proceso creativo detrás de la novela, su mirada sobre los llamados “delitos sin víctima”, y el modo en que el desierto —espacio de fascinación y vulnerabilidad, como ella misma lo define— se convierte en un personaje más dentro de su narrativa.
Esta es tu primera novela publicada, pero la historia se siente muy madura, con personajes profundamente construidos. ¿Cómo fue ese proceso de gestación desde el ejercicio de guion hasta convertirse en novela?
-Fue un proceso largo de casi trece años, con muchas miradas, revisiones, lecturas y ediciones. Un proceso necesario para conocer a los personajes y que tuviesen coherencia y fuesen reales, creíbles y queribles. Llevo más de diez años en talleres literarios y he tenido maestros que me han guiado mucho en este camino. Carla Guelfenbein, Marisol Vera, Carolina Andonie son algunas de ellas.
Celeste, una prostituta ad-portas de la muerte, es el hilo conductor de la historia. ¿Qué fue lo que te atrajo de su voz? ¿Qué desafíos enfrentaste al construirla como personaje central?
-Celeste es la voz más nortina y representa la sabiduría popular, aquella que no se aprende en las aulas, pero trasciende por su fortaleza y coherencia; eso es lo que más me atrajo. El mayor desafío fue su credibilidad y no caricaturizarla, ni idealizarla porque al evocar valores tan puros era importante ver sus fracturas y errores, aun cuando esté siempre movilizada por buenas intenciones.
Has trabajado en temas de diversidad, inclusión y justicia social desde el derecho. ¿Cómo se cruza esa experiencia profesional con tu narrativa literaria?
-La experiencia que tuve en mis primeros años como abogada, en la Penitenciaria de Santiago y en un Centro de niños víctimas de delitos me marcó para siempre y eso se refleja en esta novela que busca cambiar el foco de mirada desde el centro hacia los márgenes. Esos espacios que no vemos o que optamos no ver porque incomodan, son fundamentales para todos los que habitamos esta sociedad y me parecía importante darle el protagonismo que se merecen, mostrándolos sin eufemismos, sin romantizarlos y sobre todos sin estigmatizarlos.
 En la novela abordas lo que se conoce como “delitos sin víctima”. ¿Qué te hizo querer incluir este debate en la historia? ¿Sientes que como sociedad seguimos fallando en entender estos temas?
En la novela abordas lo que se conoce como “delitos sin víctima”. ¿Qué te hizo querer incluir este debate en la historia? ¿Sientes que como sociedad seguimos fallando en entender estos temas?
-La decisión de abordar este tema nació cuando ya estaba muy avanzada la novela y me di cuenta de que todos los personajes realizaban una o más conductas que son consideradas delitos sin víctima en distintos países. Sentí entonces que era un deber hablar del elefante blanco que transitaba la novela y ello me obligó a revisar mis propias posturas que han cambiado desde que hice mi tesis en esa materia en el año 1999. Entonces estimaba que no era deber del Estado establecer una moral o sancionar las conductas que los adultos libremente decidían realizar. Pensaba que esas acciones debían regularse, pero no prohibirse ya que eso era propio de un Estado paternalista y opresivo.Y si bien eso es cierto para muchas conductas hoy mi postura es diferente, porque existe una variable que no había considerado y que es clave para determinar si estas conductas son abusivas o no: el poder y más precisamente la asimetría de poder entre los involucrados. Si consideramos la inequidad estructural de nuestra sociedad me parece que en muchos de estos casos no existe una decisión realmente libre y voluntaria por parte de los involucrados y en su mayoría estas acciones se realizan por temor o por la inexistencia de oportunidades. En esos casos hoy veo que sí hay víctimas, aunque ellas no se identifiquen como tal, y eso me parecía importante que quedara reflejado en esta novela que tiene a tres prostitutas como protagonistas.
Este es un tema super relevante del que se habla poco y del que debería haber más conciencia, especialmente en contexto de elecciones. A modo de ejemplo, en Chile la sodomía fue delito hasta el año 1999 y eso es gravísimo.
Calama y el desierto del norte no solo son escenarios, sino personajes que respiran, duelen y resisten. ¿Qué significa para ti el desierto en tu propia historia personal y en tu imaginario literario?
-Mi mamá es copiapina y mi papá de Sitia, un pueblo muy árido de Creta y tal vez por eso los desiertos fueron siempre un espacio de fascinación y vulnerabilidad para mí. El desierto de Atacama tiene la particularidad de ser excepcionalmente rico y pobre y esa dualidad representa la esencia de la injusticia sobre la cual se ha construido el desarrollo de Chile. Tanto Calama como Tocopilla son además zonas de sacrificio y ese entorno en el que la vida tiene menos valor que las riquezas que genera me parece que lo hace el lugar idóneo para mostrar la desigualdad, la deshumanización del capitalismo y las dificultades que enfrentan la mayor parte de las personas en la búsqueda de dignidad. Todos esos son temas fundamentales en lo cotidiano, pero también crean el telón de fondo perfecto para descubrir las fracturas de los personajes que habitan esos lugares inhóspitos.
Polvo, perros y putas habla de vínculos nacidos en los márgenes. ¿Qué te interesa de esos espacios y por qué crees que es importante contarlos hoy?
-Todas las temáticas que trata la novela tienen como elemento en común la injusticia, que es precisamente el motivo que me llevó a estudiar derecho en un principio. La inequidad, la asimetría de poder y de oportunidades, y la intención de unos pocos de mantener ese statu quo es la esencia de la desigualdad. Todo lo anterior exacerbado por un materialismo descontrolado es la combinación perfecta para que aflore la intolerancia y el abuso de poder que son propios de las dictaduras y los regímenes autoritarios. La injusticia crea más injusticia y es, en parte, esa cadena de abusos y su impacto en la vida de distintas personas, lo que esta novela busca mostrar en tiempos en que el negacionismo ha aflorado y no queremos enfrentar la realidad con las palabras adecuadas y buscamos eufemismos para justificar horrores.
¿Cuál fue la escena más difícil de escribir? ¿Y cuál es la que más cariño te provoca?
-La escena más difícil de escribir transcurre en el medio del desierto en Marruecos. No quiero spoilear pero ahí la novela trata uno de los últimos tabúes universales que van quedando y por eso era importante que tuviese la debida profundidad y justificación. Tuve que detenerme en los personajes en su mundo interior por mucho tiempo para que sus acciones tuviesen coherencia con quien ellos son. Eso fue complejo y extremadamente desafiante.
En general las escenas de la Celeste son las que más me emocionan y creo que hay un empate entre los capítulos Merci Beaucoup, y El que quiere Celeste que le cueste. Existe en ella una mezcla de nobleza, valentía y dignidad que me resultan muy conmovedoras.
Finalmente, ¿qué te gustaría que le pasara a quien lea tu novela? ¿Hay alguna emoción, pregunta o imagen que esperas que se les quede resonando?
-Espero que los lectores puedan sentir el dolor y ver las luces y sobres que emanan de la fractura de cada uno de los personajes y que con todo eso logre quererlos, a pesar de sus debilidades y conductas autodestructivas. Me gustaría que se quedaran con la pureza de la Celeste, la fortaleza de la Victoria, la lucidez de Julie, la vulnerabilidad de Gloria y la fragilidad de Eduardo. A modos de reflexión general me gustaría que los lectores vislumbraran que esta novela explora tabúes con el objeto de debatir acerca de la diferencia que existe entre imponer una moral y la necesidad de establecer mecanismos que protejan a aquellos que no pueden consentir libremente.