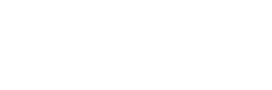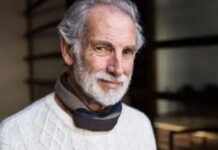“Somos lo que hacemos o decimos,
y si se toman malas decisiones, hay problemas”
La novela explora temas como la transgresión de límites y la pérdida del respeto. ¿Cómo crees que estos temas se reflejan en la relación entre los dos detectives?
R: Se refleja en la convivencia mutua entre ellos, sobre todo en sus lugares de trabajo. El tema hace eclosión cuando ambos están de encubierto, pasados de copas, en un antro, un puticlub decadente en el que no les queda más que hacer lo del refrán «al lugar que fueres, haz lo que vieres». El cóctel explosivo del alcohol genera una situación límite, que luego tiene como guinda que corona la torta la petición delincuencial de Garbelotti ante los narcos del cartel de droga. Ahí se transgrede todo, Garbelotti deja de ser detective y se convierte lo que él más aborrece en la vida; o sea, en un malhechor; tanto a nivel personal como profesional. Y lo oculta como quien oculta una malformación. Hablo de que se trata de un personaje chapado a la antigua, con todas sus taras a flor de piel, que reprocha la libertad mental de su compañero Nicholas Varella. El que posee la experiencia es Garbelotti, y Varella es el inexperto que cree sabérselas todas. Y termina mal.
¿Hay algún mensaje o tema central que esperas que los lectores extraigan de la novela?
R: Hay muchos mensajes y/o temas subyacentes, tanto relativos al «libre albedrío» como los que podrían surgir una vez ya agotada todas las instancias de perdón y diálogo. Como adiestramiento, a mí me encanta instalar mensajes subliminales en mis textos, asunto dificilísimo. Claro, creo que lo del libre albedrío sería el más importante, ya que somos lo que hacemos o decimos, y si se toman malas decisiones, hay problemas. Surge la debacle. El inconveniente con Varella germinó porque en una dinámica infantil. Ambos se relacionaban, sobre todo Varella, como alguien que lanza una frase, una broma como quien no quiere la cosa, sin embargo, había una realidad oculta que incluía una manifestación abierta de la condición vital de Varella, lo que también se echa a perder en el antro, ya que están bajo el influjo del alcohol, y todos sabemos que el alcohol no es un buen consejero para nadie. Sabemos que para andar de encubierto hay que irse al chancho. Hay también una relación de padre/hijo entre ambos detectives.
¿Cómo fue tu proceso de investigación para escribir una novela con una trama centrada en el crimen y el narcotráfico en el desierto de Atacama?
R: Constantemente estoy investigando, fijándome en mi entorno, tanto a nivel personal como por lo leído o visto, tanto de literatura como en cine y periodismo. Brian De Palma, como cineasta, me ayudó, tanto como leer lo que siempre estoy leyendo, pues suelo leer mucho, es lo que más me agrada. Reconozco que soy hiperbólico y como escritor me exijo cierta consistencia, que incidió en realizar una novela con mucha violencia y que se pasa de roscas. Los buenos y los malos no son exactamente los buenos y los malos. Ellos tienen sus grises, sobre todo la estríper, Malak Ainara, que es una mujer que está loca, tiene el «Síndrome de la Llorona», ya que perdió a una bebé, y en eso está involucrado Garbelotti, que representa a los buenos. Malak Ainara es abatida en un control de tráfico, porque se delata sola, empieza a gritar.
¿Hubo algún libro, autor o experiencia previa que haya influido en tu enfoque para Mausoleo en el desierto?
R: De todo, creo. En el día de hoy hay mucha intolerancia, mucho hater drogón que se siente orgulloso de ser drogón y hater, y vemos cosas impensadas. Todos tienden a ofenderse por todo, no hay una relación de discrepancia porque se considera un ataque. Uno lo ve, por ejemplo, en la calle. Hay un empoderamiento y ganas de sentirse orgulloso de cosas que dan lo mismo, que son parte de la vida privada y que da lo mismo si las ventilas o no. Hay un problema de identidad, y básicamente debe ser porque somos un país que no ha pasado por grandes problemas como las Guerras Mundiales, la Peste Negra o la Guerra Civil Española. Lo siento, pero es así. Tampoco digo que hay que pasarla mal para darte cuenta de que nadie tiene la razón en un mundo donde se alienta a decir lo que se razona, pero después caes bien o mal y eres «cancelado» por lo que dices u ocurre lo del ghosting.
En tu opinión, ¿cómo ha evolucionado tu estilo de escritura desde tu primer libro, Eskizoides, hasta tu última obra, Mausoleo en el desierto?
R: Eskizoides fue el segundo libro de cuentos que me salió desde 1997 hasta el 2002, y fue el primero que publiqué después de presentarlo a la gente relacionada a las editoriales, que tampoco hicieron mucho por el libro, aparte de las comidillas y la mala disposición de parte de algunos. En esa época tenía una tara con el lenguaje; es decir, escribía en fácil para que hasta el más lego me entendiera. En ese sentido, creo que tuve un harto de Fuguet en Eskizoides. Ahora bien, en la actualidad no me gusta ese tipo de prosa, creo que me he ido lanzando a la «desproporción-controlada» en cuanto al lenguaje. Me encanta usar palabras desconocidas y rebuscadas. Creo que ahora tengo más de Rivera Letelier que de Fuguet. Porque, simplemente, el lego no lee. No puedo escribir para que me entienda un iletrado pues ellos no leen. Así no más es.
¿Qué proyectos o temas estás considerando explorar en tus futuras obras?
R: Quiero seguir con las novelas de detectives y seguir con los géneros de nicho como el de zombis o la ciencia ficción carnavalesca. No puedo reprimirme los tópicos y géneros que me gustan. Menos en la estructura que empleo en estos textos actuales, que igual requieren cierto esfuerzo, tanto de atención como de comprensión. Yo no hago hamburguesas para todo el mundo. Además, todo lo que escribo tiene muy poco de mí. Hago el ejercicio contrario a la mayoría: no escribo nunca de mí. Todos suelen escribir de lo que saben de primera mano. Para mí eso es ir a lo fácil.